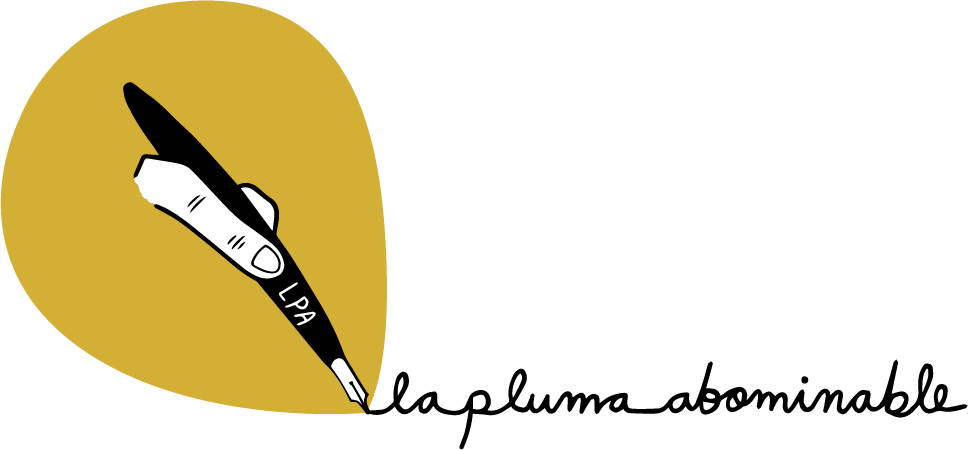Una mujer usada
Textos: Jimena Ávalos Capín (@jimavalos)
Ilustración: Julia Reyes Retana (@julitareyes)
1.
Caminaba por el mercado, durante un viaje a Pátzcuaro, cuando vi unas pulseras de bronce cubiertas de laca y pintadas a mano con diseños hermosos de flores y mariposas monarca. Al verlas, le dije a mi amigo que me recordaban a las pulseras de esmalte de una casa de modas parisina. Sin embargo, las pulseras francesas costaban varios cientos de euros y no eran tan hermosas como las mexicanas. Busqué las pulseras parisinas en mi teléfono, tan sólo para demostrar el punto.
“¿Ves? Aquí hay una que cuesta 700 euros pero es pre-owned. Con dueño previo, o sea que es usada”.
“Como tú”, contestó mi amigo, mientras reía orgulloso de su broma.
Y como si alguien hubiera abierto una llave, me puse a llorar a mares. El chiste pesado me pegó en un lugar particularmente vulnerable. Eso soy, o al menos así se me lee ahora: como algo pre-owned, como una mujer usada.
Acabo de cumplir cuarenta años. Llevo varios meses separada y estoy empezando el proceso de divorcio de quien fue mi compañero durante quince años. Tengo dos hijes (un hijo y una hija), pero tuve tres embarazos de término y tres partos, además de varias pérdidas de primer trimestre, que transformaron mi cuerpo. Tengo dos surcos en el entrecejo, acentuados por el estrés y por el duelo. Tengo un corazón roto. El balance de todo esto es, para esta cultura patriarcal, que se acabaron mis años útiles. Estoy “usada” y alcanzaré muy pronto mi fecha de caducidad.
2.
En una noche de enero, le llamé por teléfono a mis padres para contarles que iba a separarme de mi esposo y para pedirles su apoyo. Mi padre respondió sorprendido, preguntando si la decisión era definitiva. Contesté que no sabía. Mi madre fue otra historia. Ella me dijo que yo no podía permitir que mi matrimonio “fracasara”. Que debía intentar a toda costa recuperar a mi esposo, quien, para ese entonces, me estaba totalmente perdido. Ella no lo sabía pero yo llevaba meses, quizá incluso años, buscando en sus ojos a esa persona que yo amaba y, sobre todo, a esa persona que me amaba a mí.
“No lo hagas”, me dijo mi madre. “Imagínate a ti misma en cinco años: agotada, trabajando como loca y criando sola a tus hijos”. Sola, porque “nadie quiere estar con una mujer de esa edad y con dos hijos” y, si lo hacen, sólo es porque quieren “sexo fácil”. En cambio, según mi madre, mi esposo se volvería a casar inmediatamente “con una mujer más joven que es tonta o se hace”, tendría una nueva familia y abandonaría a nuestros hijes. Sus “nuevos hijos” serían para él los verdaderos, los valiosos.
“Y tú no vas a tener ni con quien ir al cine”, dijo, contundente.
El panorama que pintaba mi madre era el mismo que ya me había trazado el Patriarcado. Quiero pensar que, en su crueldad, quería salvarme de la brutalidad de la que, ella creía, yo sería víctima. Quería salvarme de terminar como sus amigas divorciadas, de quienes siempre se expresó con cierta lástima. Esas amigas que habían tenido que volver a trabajar en lo que fuera después de años dedicados a la crianza, con dobles y triples jornadas. Esas amigas que habían visto a sus exesposos abandonar sus obligaciones y cortar toda relación con sus hijos. Esas que habían envejecido en pocos años y terminaron “solas”.
¿Cuál era, entonces, la alternativa? ¿Tenía yo realmente una alternativa? Quedarme en mi matrimonio había dejado de ser una opción. El esposo que yo amaba ya no estaba en ese cuerpo que tanto se le parecía. Desde hacía tiempo, él estaba en un proceso personal tan obscuro que se encerró en una jaula en donde no se le podía alcanzar. Era un androide, un cascarón. Había una voz dentro de mí que gritaba “¡Corre! ¡Huye! Eres demasiado joven para ser tan infeliz”, como si solamente las personas jóvenes fueran titulares de la felicidad. ¿Cómo hacer caso a esa voz frente a las advertencias del Patriarcado y de mi madre? ¿Cómo podría imaginar algo más, algo distinto? ¿A dónde vamos las “mujeres usadas”?
El problema central está en que nuestro mandato de felicidad es capitalista y es patriarcal. Es un mandato que nos ordena conservar sólo lo que “sirve”, lo útil, lo nuevo, y nos obliga a desechar todo lo demás. Nos dicta que solo vale quien produce. Solo vale el sueño suburbano de la casa, el coche, los hijos, el perro. A la par, el Patriarcado nos dicta que las mujeres servimos solamente para dos cosas: para ser deseadas sexualmente (y folladas) o para cuidar (como esposas y como madres). Si no servimos como putas, como esposas o como incubadoras, ¿qué nos queda? No mucho, respondería el Patriarcado. Solo nos queda maternar conforme al ideal sacrificado, abnegado y resignado que el mismo Patriarcado nos impone.
El Patriarcado nos dice que un hombre puede estar divorciado y ser exitoso; incluso volverse a casar y dejar hijos desperdigados por aquí y por allá. Si eres hombre, se vale tener más de una pareja, más de una familia, más de un gran amor. Se vale volver a ser feliz. Si eres mujer, todo intento posterior de una vida en pareja es visto, en el mejor de los casos, como una simulación; en el peor de los casos, como una aberración. En este mandato de felicidad patriarcal, se nos dice que el amor romántico es tan central a la idea de éxito para las mujeres que, cuando un proyecto de pareja colapsa, también pareciera colapsar nuestro proyecto de vida mismo. Las mujeres “usadas” somos las divorciadas, las solteronas, las viejas; somos las que no servimos.
Salinger tuvo tres esposas. Picasso tuvo aún más. Tenemos innumerables ejemplos de hombres que se reinventan después de que terminan una relación significativa. No se me ocurren ejemplos similares de narrativas populares de mujeres que hayan tenido vidas plenas, felices, exitosas y amorosas después de un divorcio. Sin duda las hay, pero esas historias no se cuentan.
3.
Lo que me dijo mi madre se quedó como una herida sangrante en mi corazón y probablemente sea algo que impacte nuestra relación para siempre. Lo que predijo fue parcialmente cierto: mi exesposo tiene una novia a quien no conozco, pero a quien describen como “una niña”. Lo que mi madre no veía entonces es que yo no tengo ni tenía control sobre nada y que no pienso pasarme la vida pensando en lo que no fue. En realidad, cada segundo que dedico a pensar en ese escenario es un segundo en el que dejo de dedicarme a mí.
Y yo lucharé siempre por mí.
¿Qué me queda? Me queda todo. Ser feliz. Ser plena. Ser yo. Porque, afortunadamente, no soy la imagen de mujer desolada que pintó mi mamá. No soy como sus amigas que tanto le daban lástima, sin trabajo y sin posibilidades reales de tener una carrera. Tengo un trabajo que amo, en el que hago una diferencia en el mundo y por el que soy reconocida. Tengo una red de amistades que me cobijan: mis dos mejores amigos, mis amigas de toda la vida, mis alumnas, mis amistades del teatro y de las noches de karaoke, mis colegas adoradas. Además, tengo mis lecturas, mi música, mi perro, mi cuerpo suave y firme, mi disfrute, mi poesía.
Mi madre, además, se equivocó al decir que ningún hombre querría estar conmigo. Al contrario, aun cuando no es necesario para mi plenitud, ha sido una dulce sorpresa encontrar a personas ansiosas por verme, pasear conmigo, escucharme, tocarme y por compartir mi cama. Más importante aún es que también quieren compartir mi cotidianidad, mi espacio y mi vida. Habría que inventar un nuevo término (si los alemanes no lo han hecho ya) para esa sensación abrumadora en la que simultáneamente experimentamos asombro y dicha cuando la nueva pareja nos admira, procura y exclama que somos preciosas y extraordinarias, mirándonos como una joya invaluable, el cual coexiste con la tristeza de haber permanecido tanto tiempo en donde nos hacían sentir lo opuesto.
Así es como he reflexionado sobre lo que yo necesito o espero de una pareja. Ya no es lo que me programaron para querer ni es lo que habita en el imaginario de mi madre. Yo no necesito un proveedor, ni un padre para mis hijes. Yo ya tuve al “esposo perfecto”, quien es, en realidad, una persona compleja, como todas, llena de virtudes, pero también llena de duelos, violencias y resentimientos. Mis hijes ya tienen un padre. Yo quiero complicidad, compañía, cuidado, diversión. Y también quiero “sexo fácil”.. ¿Por qué no habría de quererlo?
Es así como también me he dado cuenta, aún invadida de asombro, de que lo merezco. Merezco todo lo que aquel desierto no supo o no pudo darme y que ahora se me ofrece, frondoso y abundante como un oasis. Merezco la alegría, la dicha. Merezco cocinar con música, bailar pegadito, salir a tomar una cerveza. Merezco ver una película entrelazada con mi pareja, mientras nos quedamos todo el fin de semana en la cama. Merezco viajes a la playa, viajes espontáneos en carretera. Merezco risas, caricias, placer. Merezco cantar a todo volumen. Merezco conversaciones que duran horas y que no quiero que terminen. Todo ese goce sí es para mí. Hoy y siempre. Es mío y está en mí.
Y tengo a mis hijes, a quienes yo elegí y que son tanto más que un consuelo.
4.
Cuando tenía seis años, mi abuela Graciela nos llevó a Ixtapa. Mis papás habían planeado un viaje sin nosotras, por lo que mi abuela nos invitó a mi hermana y a mí a la playa. La melancolía de mi abuela era palpable y requería de un esfuerzo enorme y constante para jugar con nosotras y mostrar entusiasmo ante nuestros castillos de arena y clavados en la alberca. Sin embargo, yo sabía que le dolía algo que no podía nombrar. Ahora sé que fue la época en la que mi abuelo se fue definitivamente de la casa. Después de años de tener otra familia, mi abuelo dejó la “casa grande” para irse a la “casa chica”. Llovió mucho en ese viaje y mi abuela nos llevaba al cuarto y nos ponía una serie vieja de Anne of Green Gables. Recuerdo que nos abrazaba mucho y que nos cantaba.
Este verano partí a la playa con mi hijo y con mi hija. Era el primer viaje familiar que hacíamos los tres sin su papá. Yo y mis dos, como la familia que somos. Miré las nubes en el avión, entre lágrimas discretas, y pensé en mi abuela. Yo no lo entendía entonces pero su corazón estaba roto como ahora lo estaba el mío. La nombré y la invoqué. Le pedí la fuerza para poder ser alegre y divertida para mis dos, para poder abrazarlos como ella nos abrazó entonces. Y entonces me di cuenta que tenía algo mucho más grande que Salinger o Picasso: el ejemplo de una mujer que también tuvo que despedirse de quien creía era su gran amor entre una tormenta de desdén,mentiras y traiciones. Mi abuela no se amargó, sino que se endulzó. Como alquimista, convirtió su dolor en generosidad.
Ahora también entiendo algo más. A mi madre siempre le dio terror tener una herida tan profunda como la de mi abuela. Le dio pavor quedarse sola y quería evitar que yo viviera ese horror. Ahora me toca a mí sanar esa llaga de décadas, pero nunca estoy sola. Tengo los ojos bondadosos de mi abuela, sus manos pequeñas y suaves, su amor infinito que trasciende la muerte. Aquí está, invitándome a festejar ahora la vida de mi niño y mi niña. Animándome a sanar, a sanarme y a sanarnos. El legado de mi abuela me cobija todo lo que no pudieron cobijarme las palabras de mi madre.
Quizá cada año podamos, mi niño, mi niña y yo, regresar a la playa. Quizá un día pueda enseñarle a él, pero sobre todo a ella, que todo cicatriza y que de esas cicatrices crecen flores. Quizá pueda mostrarles que nunca tienen que quedarse en lugares devastados, en tierras baldías donde no son queridos o no son felices. Que ellos también, como su madre, tienen dentro de sí un lugar tierno pero muy luminoso de donde brota una fortaleza inesperada. Quizá pueda demostrarles que su madre resiste siendo vibrante, gloriosa y feliz en un mundo que le dice que no puede serlo más. Quizá pueda enseñarles que somos capaces de sobrevivir a las más terribles tempestades. Sobrevivirlas juntos, los tres.
Y de pronto, sé que no soy una “mujer usada”. Soy una mujer nueva que tiene en sí la capacidad infinita de renovarse, una y otra vez. Que mi espíritu, a diferencia de las pulseras de laca, nunca pierde la capacidad de renacer.
Jimena Ávalos es abogada feminista egresada de la Universidad Iberoamericana, especializada en género y derechos humanos. Maestra en Derecho por la Universidad de Columbia y Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Trabajó en organizaciones de la sociedad civil haciendo litigio estratégico. Posteriormente fue académica del Departamento de Derecho de la Ibero, donde continúa impartiendo la materia de Género y Justicia. Actualmente se desempeña como especialista en estrategias de prevención y combate al acoso sexual a nivel institucional.
Julia Reyes Retana es arquitecta, aunque nunca se ha dedicado a la arquitectura. Tiene un taller y marca de costura “Chocochips Costura de Estación” dedicado a la producción de objetos textiles y a la impartición de cursos de costura y técnicas textiles. Dibuja desde que tiene memoria y la ilustración es la base de la que germinan todos sus proyectos, dibujos que se transforman en cosas. Actualmente dibuja todos los días y a todas horas.